Leo una entrevista a un médico especialista, publicada en la prensa diaria. El discurso, tanto el del entrevistador como el del entrevistado, reaviva mi latente deseo de escribir sobre la plétora de especialistas que padecemos y que tanto contribuye a la medicalización social. España es el segundo país de la UE en número de médicos (justo después de Italia). En muchas especialidades, incluyendo la mía de cirujano general, se dobla o triplica la tasa europea. ¿Qué impacto tiene este hecho?
Volvamos a la entrevista: el especialista y la periodista siguen un guión predecible y bien conocido por los que curioseamos sobre la cultura de la salud. Primero se debate sobre una enfermedad que pocos conocen tan bien; a continuación se destaca la elevada frecuencia con que ésta aflige a la población; en tercer lugar el experto manifiesta que el proceso en cuestión se diagnostica poco y mal; finalmente, ofrece sus métodos diagnósticos y algún remedio farmacológico o quirúrgico.
El guión periodístico se repite una y otra vez independientemente del especialista de que se trate: psiquiatras hablando de la ansiedad, reumatólogos de la osteoporosis, endocrinos del colesterol, neurólogos de las piernas inquietas, pediatras de la hiperactividad infantil, y un largo etcétera de expertos y dolencias que, sumadas todas ellas, tocarían a tres o cuatro por cabeza. No se lo tomen a broma. Según las recomendaciones recientes de la Sociedad Americana del Corazón, casi la mitad de los varones y una quinta parte de la mujeres deberíamos estar tomando pastillas para el colesterol.
En entornos de medicina privada, este tipo de entrevistas –a menudo pagadas por el propio interesado- tiene un fin publicitario y comercial: reportará un mayor número de clientes. En entornos de medicina pública, el discurso va dirigido, además, hacia el encumbramiento profesional y al prestigio de las marcas hospitalarias. En el contexto de crisis actual los hospitales claman tener las mejores unidades punteras –sea o no cierto, sea o no un valor añadido-para así exigir una mejor financiación y despertar el interés de un público hipondríaco, deslumbrado por la sofisticación tecnológica.
Este es el mundo de la promoción de enfermedades de la mano de expertos subvencionados. Los responsables sanitarios y los colegios profesionales hacen la vista gorda ante tanto desafuero publicitario y tanto conflicto de interés no declarado, por miedo a que los medios les traten como un obstáculo para la salud y el progreso. Temen desacreditar tal fármaco carísimo que alarga en pocas semanas la supervivencia del cáncer o se ven obligados a ensalzar procedimientos prohibitivos o comprar robots quirúrgicos, la peor inversión que puede hacerse desde el punto de vista de coste-beneficio. Peor aún: no se enfrentan a la proliferación de especialistas subempleados en detrimento de una atención primaria cada vez más descuidada. Mientras a los primeros se les rodea de glamour y recursos, al médico de cabecera le queda poco más que la entrevista y el fonendoscopio. Este sistema solo lleva al encarecimiento de la atención médica y a la medicalización. Habría que transformar algunos hospitales en CAPs mejor dotados, reducir el número de especialistas, agruparlos para trabajar con economía de escala, y revisar el sistema MIR que, como un bumerán, se ha vuelto en contra de los problemas que pretendía solucionar.
Mientras escribo estas líneas me entero, asombrado, de que la comarca de Osona reclama su facultad de Medicina en Vic y tiene visos de triunfar, acaso por ser territorio CiU. Con el tripartito no nos fue mejor: con Marina Geli se abrieron tres nuevas facultades. El Colegio de Médicos de Barcelona también reclama más licenciados temiendo que una eventual caída de la colegiación (que redundaría en mejores salarios y una mayor eficiencia del sistema) ponga en peligro la financiación de su aparato. Al parecer, nadie es consciente de la magnitud del desastre que implica que entre 2012 y 2013 emigraran de España casi 6.000 facultativos. Demasiados especialistas dando clase a futuros especialistas.
Nos retrotraemos, como en tantos otros ámbitos de la cultura y la política, a los penosos 90: médicos en precario –todos ellos especialistas MIR- buscando enfermos desesperadamente y salarios más y más deteriorados para todos los trabajadores de la sanidad pública. Hafdan Mahler, ex-director de la OMS, sostuvo, contra buena parte del establishment médico, que el futuro de la medicina estaba en potenciar la atención primaria, reducir el número de especialistas y desmitificar la tecnología. Cuarenta años después es evidente, al menos para los que no compartimos el triunfalismo oficial, que no le hemos hecho caso y así nos va. ¡Ah!, y no es culpa de Madrid.
Antonio Sitges-Serra (Catedrático de Cirugía, Universidad Autónoma de Barcelona).
Este texto fue publicado en el Periódico el día 10 de abril de 2014 y ha sido cedido a NoGracias por el propio autor

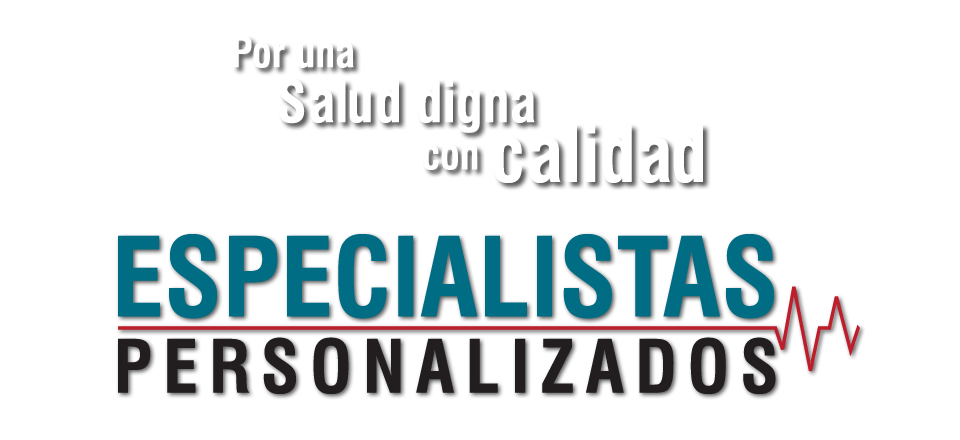

Muy sensato y acertado análisis… dificil solución, dadas las actitudes y los intereses.