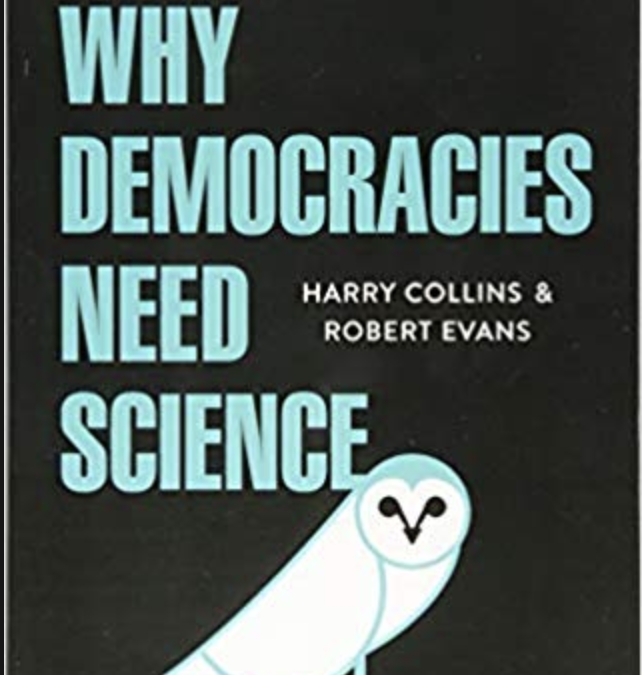Recientemente hemos comentado la obra de Harry Collins, un sociólogo de la ciencia que conoce tan en profundidad los procesos de generación de conocimiento y avance de la ciencia que puede decir con mucha tranquilidad:
«Los hechos no hablan por sí mismos, al menos con exactitud»
Para muchos, este posicionamiento podría ser interpretado como un cuestionamiento de la ciencia pero nada más lejos. En las conclusiones de la obra comentada anteriormente, «El gólem: lo que todos deberíamos saber acerca de la ciencia», lo deja claro:
«¿Qué cambios supone esta concepción de la ciencia? Lo primero que ha de resaltarse, por si no está claro todavía, es que no se trata de una actitud anticientífica»

Es cierto que, desde Thomas Kuhn, los datos históricos que describen cómo avanza realmente la ciencia -muy lejos de la imagen idílica de triunfo de las hipótesis mejor refrendadas empíricamente- han servido para desacreditar la ciencia como empresa de pura racionalidad y definirla, más exactamente, como una actividad humana con capacidad para la explicación del mundo pero sometida a los condicionamiento políticos, culturales, económicos o académicos que definen ese mundo. Esta perspectiva es la base del movimiento que conocemos como post-modernismo
En uno de sus últimos libros, escrito con su colega de la Universidad de Cardiff, Robert Evans, titulado «Why democracyies need science», Collins sintetiza su posición post-postmoderna o, como la llaman, de modernismo electivo. Lo analizaremos en la próxima entrada de esta serie pero antes merece la pena detenernos en el exhaustivo planteamiento que hacen los autores para establecer un nuevo marco de relación entre la ciencia y la sociedad que supere excesos tanto de relativistas como de cientificistas.
La erosión de los valores de la ciencia
La obra de Collins y Evans, «Why democracyies need science», comienza reconociendo, por un lado, el progreso de las modernas sociedades occidentales «en términos materiales y morales» pero, por otro, el peligro de que los valores que han permitido ese progreso estén siendo erosionados. Uno de esos valores esenciales en peligro es el que representa la ciencia.
El valor de la ciencia está siendo atacado «desde fuera» de la ciencia y «desde dentro».
Desde fuera de la ciencia, por los postmodernistas, que no ven verdad sino relatos; algunos movimientos ecologistas, que acusan a la ciencia de ser la causa de todos los problemas del planeta; los políticos, que solo entienden el valor económico de la ciencia o intentan utilizarla para defender propuestas ideológicas; y algunos sociólogos de la ciencia, que equiparan el saber científico con cualquier otro saber.
La ciencia también está siendo atacada «desde dentro» de la ciencia por científicos y gestores que creen que la ciencia debe fundamentalmente generar riqueza económica y contribuir a la eficiencia de las empresas. Para los autores esta visión corre el riesgo de provocar que finalmente la ciencia solo sea valorada por su contribución económica:
“La intención puede ser buena pero muchos científicos están vendiendo su profesión en la mercado equivocado”
Para los autores, una de las causas de este debilitamiento de la ciencia tiene que ver con el debilitamiento de la idea de profesionalismo entre los científicos:
«La idea clásica de profesionalismo sustentado en una moralidad específica ha sido arrollada por la visión contemporánea, más gestora e ideológica, donde las ideas de autonomía y responsabilidad son utilizadas para defender parcelas de práctica monopolística en el mercado y, dentro de las organizaciones, para disciplinar a los trabajadores»
Y continuan:
«La mercantilización del profesionalismo científico, más consciente de las ganancias económicas y centrado en la gestión y la emprendeduría, mina la idea del profesionalismo como un repositorio de estándares morales»
Así que, esto suena a paradoja: los expertos sociólogos de la ciencia Collins y Evans, conocedores de las debilidades morales de los mejores científicos a lo largo de la azarosa historia del progreso de la ciencia, creen que hay que defender los estándares morales de la institución:
«Este libro pretende preservar el frágil entramado de normas democráticas y valores que están siendo erosionados por el día a día de la violencia, la corrupción, el poder del gobierno, los ejecutivos de las empresas o la ideología en expansión del libre mercado»
Pues sí, para los autores que mejor conocen cómo la ciencia ha defraudado los valores que dice defender, los valores científicos siguen siendo intrínsecamente positivos y por eso, sin olvidar las perversiones que con frecuencia se producen en su nombre, hay que protegerlos «antes de que el tsunami del mercado y la política acabe con ellos»
Así que esta obra es una luminosa reivindicación de los valores de la ciencia y el profesionalismo científico; una defensa lúcida -porque los autores saben lo que hay- de una institución en crisis; un «sacar pecho», en una época convulsa, considerando, incluso, que la ciencia debe recuperar «su liderazgo moral» dentro de la sociedad.
Esta perspectiva es conocida como «tercera ola» en los estudios sociales sobre las ciencias

Las tres olas en los estudios sociales de las ciencias
(1) Primera ola: la edad de la autoridad (1900-1960)
Se refieren Collins y Evans a los primeros estudios de sociología desarrollados en pleno auge del positivismo científico y la concepción heredada. En esta época, no se cuestionaba que la ciencia fuera la forma de conocimiento preeminente y que ese conocimiento fuera absoluto y universal.
La sociología de la ciencia estudiaba cómo se llegaba al error científico no a la verdad científica. La objetividad de la ciencia no requería explicación, por ser obvia, pero sí los mecanismos sociales que producían error o distorsiones como el prejuicio, los sesgos o los conflictos de interés.
Esta visión de la ciencia y su funcionamiento sigue siendo muy prevalente entre los científicos y los legos cientificistas que intentan protegerla desde una supuesta pureza, impermeable a toda influencia política o social. Como dijimos en la entrada anterior, intentar defender la ciencia desde su pureza es anticientífico.

(2) Segunda ola: la edad de la democracia (1960-2000)
Esta ola de estudios, comienza con la publicación de la obra de Kuhn “La estructura de las revoluciones científicas”. La sociología de la ciencia, tras los abundantes datos históricos que demostraban cómo se aleja la realidad del progreso científico del estándar metodológico que propugna, comienza a entender el conocimiento científico como una construcción social. Por eso, la sociología no solo debería ocuparse de las circunstancias que conducen al error científico sino también de los procesos de construcción de la verdad científica.

http://www.nogracias.eu/2019/02/02/por-que-la-ciencia-no-es-objetiva-y-por-que-para-defenderla-es-tan-importante-aceptar-que-no-lo-es-redefiniendo-lo-anticientifico-por-abel-novoa/
Durante las últimas décadas, la segunda ola de la sociología de la ciencia (la primera entrada dedicada a la obra de Collins está claramente inscrita dentro de esta segunda ola) ha demostrado ampliamente cómo la objetividad científica se alcanza, en gran medida, a través de procesos de negociación dentro de los grupos sociales.

El método científico no funcionaría como «criterio de demarcación» y los avances en ciencia estarían muy determinados por el contexto social
La segunda ola de estudios de sociología de la ciencia señala argumentos poderosos contra los expertos y científicos (es una ola anti-tecnocrática) debido a:
(1) Autointerés: no se puede confiar en los científicos y expertos especialistas porque actúan con secretismo, discrecionalidad y buscando el autointerés, escondiéndose tras una retórica de las buenas intenciones.
(2) Control ideológico: los científicos y expertos especialistas están contra la democracia porque son un grupo poderoso que controla y domina la política y la sociedad (tecnocracia). Impiden la comunicación entre las necesidades reales de la gente y las instituciones democráticas y despolitizan los problemas al reducir las soluciones a la racionalidad técnica, protegiendo, a la vez, a las élites políticas y económicas.

Esta visión descarnada del experto y del científico, producto de los estudios de la segunda ola de la sociología de la ciencia, tiene a uno de sus máximos representantes en Paul Feyerabend:
“Lo que cuenta en una democracia es la experiencia de los ciudadanos, es decir, su subjetividad y no lo que pequeñas bandas de intelectuales autistas declaran que es real. Si a un experto no le gustan las ideas de la gente corriente, todo lo que tiene que hacer es hablar con ella e intentar persuadirla para pensar en líneas distintas; sin embargo, no debe olvidar que mientras él se compromete en esta actividad, es un mendigo y no un maestro que intenta presionar cierta verdad en la cabeza de alumnos reticentes”

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306312702032002003
(3) Tercera ola: la edad del experto (2000- )
En esta tercera ola, la sociología de la ciencia acepta las valoraciones de la segunda ola (la ciencia se construye mediante consensos determinados por el contexto social, político o económico; los científicos y expertos actúan muchas veces buscando el autointerés) pero no sus consecuencias.
Los estudios de la tercera ola pretenden preservar la importancia de los expertos y buscan complejizar la relación entre ciencia y sociedad que tanto la primera ola («los expertos son los que saben») como la segunda («todos los ciudadanos saben») habían simplificado
Collins y Evans serían los máximos representantes de la tercera ola ya que habrían publicado el texto fundacional: “The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience” en Social Studies of Science en el año 2002.
Su visión, en definitiva, es que los estudios sociales de la ciencia deben contribuir a clarificar el papel de los expertos definiendo más exactamente a quién se considera experto, con qué criterios y cuál debe ser la relación entre la opinión experta y las decisiones públicas.
Legitimidad vs extensión
No aceptar las consecuencias del análisis propuesto por los estudios de la segunda ola supone que Collins y Evans defienden que no podemos prescindir de los expertos y que su rol sigue siendo fundamental en los procesos de toma de decisiones públicas.
 No pretenden los autores legitimar la tecnocracia (que es una de las críticas que se les ha hecho por ejemplo Frank Fisher) sino aceptar la complejidad del debate público e intentar dilucidarla.
No pretenden los autores legitimar la tecnocracia (que es una de las críticas que se les ha hecho por ejemplo Frank Fisher) sino aceptar la complejidad del debate público e intentar dilucidarla.
Por eso, Collins y Evans creen que la segunda ola se ocupó, hablando de los procesos de toma de decisiones públicas, sobre todo del «problema de la legitimidad» con una reflexión tipo:
«viendo cómo se comportan los expertos y científicos no podemos darles más legitimidad a su opinión que la que tiene un ciudadano corriente; la ciencia no tiene la legitimidad epistémica que pretende».
En cambio, Collins y Evans creen que los estudios de la tercera ola deben contribuir a definir el «problema de la extensión» con un razonamiento como:
«no podemos equiparar la opinión de expertos con la de no expertos pero sí debemos superar la estrecha definición de experto, producto de la primera ola, y establecer un nuevo marco de relación entre ciencia y sociedad donde la última palabra la tenga siempre la sociedad, es decir, la política, pero escuchando a los expertos»

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/1193
Para Juan Manuel Iranzo, en su texto «Modalidades de acción, conocimiento tácito y saber experto. La obra reciente de Harry M. Collins«, Collins y Evans pretenden dar respuesta a la guerra de la ciencia, «..el conflicto que enfrenta a ‘cientifistas’ y ‘relativistas’ sobre la cuestión de la autoridad pública de la ciencia» y responder a una pregunta fundamental:
«Dado que en una democracia es inadmisible delegar el gobierno de la tecnociencia, sus productos y consecuencias exclusivamente en un cuerpo de especialistas, ¿quiénes y con qué legitimidad cognitiva es razonable que participen en los debates públicos sobre asuntos socio-tecnocientíficos? (negritas nuestras)

Repensando qué significa ser experto
Collins y Evans no bromean cuando dicen que hay que profundizar en la definición de experto. Le han dedicado un libro entero, publicado en 2007.

Diferentes experiencias de socialización producen distintas clases y grados de conocimiento experto que Collins y Evans clasifican en una «tabla periódica» que no vamos a explicar en detalle.
Habría distintas maneras de definir a los expertos dependiendo de su conocimiento tácito. Obviamente ese conocimiento tácito no es omnipresente («Uniquitous tacit knowledge») sino que está limitado a los verdaderos expertos («Specialist Tacit Knowledge»).
El conocimiento tácito es lo que define a los expertos: valores, aptitudes y actitudes que se interiorizan durante largos periodos de aprendizaje o experiencia personal. Es un conocimiento que solo puede adquirirse mediante la socialización en una comunidad de practicantes competentes; y se actualiza, de modo fragmentario y abierto, en cada situación de interacción sociotécnica concreta.
Como muy bien explica Juan Manuel Iranzo:
«Ese tipo de conocimiento (tácito) es decisivo para reconocer calidad de experto a un agente, al margen de sus credenciales formales.»
Clarificar qué es tener conocimiento experto, yendo más allá de las credenciales formales, creen Collins y Evans, es fundamental para poder ampliar la participación democrática y facilitar la solución de conflictos, es decir:
«..abordar mejor la cuestión de la participación de colectivos ‘legos’ en controversias sobre asuntos técnicos especializados en una sociedad democrática.»
De menos a más saber experto, los autores establecen una clasificación:
(1) «Ubiquitous Expertises» o Saber Difundido: se trataría de las competencias locales generalizadas que la segunda ola cree suficiente para poder participar y que equipara a expertos y ciudadanos legos: todos estamos legitimados para ser expertos y, por tanto, participar en el debate
(2) «Uniquitous tacit knowledge» o Saber Tácito Difundido que, a su vez, tendría tres niveles:

(a) Beer-mat knowledge o conocimiento de posavasos: hace referencia a ese conocimiento que adquiere la forma de curiosidad como «El 100% de la población tiene hemorroides, pero sólo la mitad las sufre«. Permite responder preguntas de ‘Trivial’, concursos televisivos o exámenes ‘tipo-test’

https://elpais.com/diario/1996/11/04/sociedad/847062014_850215.html
(b) Popular Understanding o conocimiento popular: se trata de un saber más avanzado ya que las personas no solo leen la frase del posavasos sino también el artículo del periódico. Esas personas adquieren más conocimiento mediante una lectura comprensiva de la literatura divulgativa

https://maldita.es/malditaciencia/
(c) Primary Source Knowledge o conocimiento de primera fuente: la persona, en este caso, es capaz de leer e interpretar las fuentes primarias, es decir, los artículos científicos y los libros técnicos. Este nivel suele ser el de los divulgadores científicos, personas con formación científica capaces de interpretar los estudios publicados pero que carecen del conocimiento tácito que dan los periodos formativos o experienciales prolongados
(3) Specialist Tacit Knowledge o saber especializado tácito: implica un nivel superior de saber y es el que Collins y Evans identifican con el conocimiento verdaderamente especializado. Habría dos niveles
(a) Interactional Expertice o Competencia Interaccional: se trata de un experto con capacidad interaccional, es decir, capacidad de describir, explicar y juzgar, en distinta medida, las contribuciones sustantivas de un área experta. Normalmente se asume que todos los investigadores poseen esta actitud, pero no es así: ni todos los investigadores ni solo los investigadores la poseen. Como explica Iranzo:
«Es una aptitud (la interaccional) al alcance también del observador exhaustivo (sea un científico amateur, un experto no titulado o un estudioso proveniente de las ciencias sociales). Es la aptitud que usan los científicos para debatir el valor de sus contribuciones, su cualificación profesional y su grado de acierto en situaciones y casos concretos, y requiere una familiaridad comprensiva del oficio, no necesariamente su dominio práctico. La aptitud interaccional comprende la capacidad de comprender, evaluar o discutir los contenidos sustantivos (fácticos, técnicos, metodológicos, epistémicos) de un área de saber, e incluso de tomar decisiones administrativas sobre él»
Muchos sociólogos de la ciencia, algunos investigadores y personas vinculadas al conocimiento especializado pueden tener una aptitud interaccional que será esencial identificar en los debates públicos sobre controversias científicas.
(b) Contributory Expertice o Competencia Contributiva: personas capaces de realizar contribuciones sustantivas al campo de investigación. Son siempre investigadores o personas con experiencia personal en el área de la que se está debatiendo (por ejemplo, los agricultores que utilizan pesticidas objeto de debate público, personas afectadas por determinadas intervenciones sanitarias, etc..)
Diferenciar expertos interaccionales y contributivos puede ayudar a solucionar conflictos entre expertos ‘institucionalmente reconocidos’ (los investigadores contributivos) y los ‘no-formalmente capacitados’ (una categoría más amplia) y definir la legitimidad para la participación pública en asuntos que requieren saber experto.
(4) Aptitud meta-experta: Collins y Adams también describen en su tabla periódica lo que llaman (meta-expertise) o capacidad de juzgar el conocimiento tecnocientífico. Habría dos visiones meta: la externa (juzga la fiabilidad de una persona usando criterios comunes) y la interna (que exige familiaridad con las técnicas constitutivas para poder evaluar a los expertos)
¿Cómo tomamos decisiones y resolvemos las controversias públicas?
Son los elementos tácitos del conocimiento los que marcan la diferencia entre la posesión o no de competencia y en qué nivel: contributiva o interaccional. En las discusiones públicas sobre asuntos expertos deberían poder participar quienes posean la competencia experta, es decir, como dicen Collins y Adams, «los que sepan de qué están hablando»
En su libro «Why democracies need science? que estamos comentando, Collins y Evans sostienen que existen dos fases en los procesos de toma de decisiones públicas, la fase técnica y la política, y que es importante mantenerlas separadas cuando se toman decisiones públicas.
(1) Fase técnica: En la fase técnica participarían científicos y otros expertos no científicos con una serie de condiciones:
+ La consideración de experto se amplía: incorporaría, no solo a científicos o expertos especialistas del campo evaluado sino también a expertos interaccionales (sociólogos, antropólogos, ciencias políticas, etc..) y contributivos no pertenecientes al campo científico especializado (por ejemplo, afectados o usuarios de las tecnologías evaluadas). La separación no es entre científicos y no científicos sino entre expertos (no solo científicos) y no expertos.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306312707076602
Los expertos, definidos de esta manera más amplia, serían representantes de comunidades epistémicas particulares como las que representan, por ejemplo, las comunidades de «científicos», de «activistas ambientales», de «pacientes afectados por una determinada enfermedad», de «representantes de organizaciones ciudadanas focalizadas en un ámbito concreto» o de «trabajadores que utilizan una determinada sustancia tóxica». Un conjunto más heterogéneo de expertos puede conducir a nuevas formas de evidencia y formas de evaluación. Estos grupos pueden hablar «con» los miembros de la sociedad en general, pero no puede pretender hablar «por» ellos.
+ Las resoluciones técnicas deben «minimizar el sesgo y capacidad de influencia política extrínseca». Es decir, los debates técnicos deben ignorar o minimizar el impacto de las influencias externas como las relacionadas con la opinión pública, las preocupaciones presupuestarias de los financiadores o las consignas de los políticos en el poder.
+ La influencia política intrínseca, por contra, es inevitable y tiene que ver con la capacidad de influencia de cada grupo de expertos en el debate técnico. La inclusión de una gama más amplia de expertos dentro de la fase técnica puede promover, de hecho, una reflexión más crítica y equilibrada sobre las cuestiones empíricas y la fuerza de las evidencias.
+ Una norma epistémica fundamental en ambas fases es la denominada «posición de mínimos por defecto» (minimal default position) que implica, en la fase técnica, que la recomendación final no puede exagerar ni su certidumbre ni su potencial impacto.
(2) Fase política: momento en el que las instituciones políticas y sociales deben tomar una decisión definitiva considerando las recomendaciones expertas pero sin necesidad de respetarlas. La participación en esta fase debe ser lo más amplia posible. El modelo sería el del jurado popular que debe pronunciarse después de oír a los testigos y peritos expertos en un juicio legal.
+ Esta fase política debe ser articulada de manera transparente en cada caso según criterios contextuales y pragmáticos y pretende que grupos de interés más amplios, que han sido excluidos hasta el momento del proceso por carecer de pericia experta, puedan participar. Como dicen Collins y Evans:
«Es posible y perfectamente legítimo que las instituciones políticas puedan arbitrar diferentes procesos y diferir en sus recomendaciones ante un mismo juicio experto»
+ La fase política o democrática tiene un horizonte mucho más amplio que la fase técnica. Su resultado siempre será una estrategia de acción que puede ir desde una agenda de investigación para reducir la incertidumbre señalada en la fase técnica a la elaboración de las políticas y marcos reglamentarios para las nuevas tecnologías, con mayor o menor restricción.
La naturaleza abiertamente política del debate significa que otros factores, tales como equidad, opinión pública, costes y beneficios económicos, coste oportunidad, impacto medioambiental o prioridades políticas son también preocupaciones legítimas para los responsables de la toma de decisiones.
+ La fase política tiene diferentes normas que la técnica y en ella las influencias políticas extrínsecas, como las preocupaciones de la opinión pública o los costos, son cuestiones que legítimamente deben considerarse.
+ La «posición de mínimos por defecto» (minimal default position) en esta fase política implica que los políticos no pueden argumentar sus decisiones escudándose en la fuerza de las evidencias y en las conclusiones de los expertos en la fase técnica (como hemos dicho, en la fase técnica tampoco se puede ni exagerar la certeza ni el impacto). La toma de decisiones políticas basadas en presuntas certezas técnicas es denominada por los autores «populismo tecnológico».

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19460171.2010.490642
+ En otro texto, Collins y Evans junto con Weinel sintetizan algunas recomendaciones para la fase política deliberativa:
- Hay que reconocer su existencia pero no se deben incluir en ningún caso razones populistas tecnológicas en la toma de decisiones de dominio público.
- Es necesario, en la fase política, enmarcar las cuestiones tecnológicas de manera imaginativa, de manera que se puedan plantear tantas preguntas y respuestas propositivas como sea necesario para la toma de decisiones.
- Nunca se deben suprimir o distorsionar las opiniones de los expertos, sino que, por el contrario, hay que asegurarse de que todas las respuestas relevantes a todas las preguntas propositivas relevantes sean lo más visibles posible.
- Hay que asumir que una buena sociedad se basará, entre otras cosas, en los valores científicos, ya que éstos son valores democráticos.
- Una buena sociedad facilitará el máximo espacio para la discusión de los asuntos políticos pero también garantizará la máxima atención y cuidado al debate técnico.
- Es bueno mantener siempre la fase técnica y la fase política separadas en la lógica, incluso cuando éstas se combinen en instituciones o individuos.

http://www.activedemocracy.net/articles/cj_handbook.pdf
+ En esta fase política podrían ponerse en práctica distintas metodologías participativas como la denominada «jurados ciudadanos» que ha demostrado ser capaz de reconciliar posturas antagónicas, contribuyendo a reducir la polarización que suscitan determinadas cuestiones y a que las soluciones tengan una mayor viabilidad (ver por ejemplo los casos de participación democrática en la web de la organización Democracy R&D)
Abajo un esquema de la inter-relación entre la fase técnica y la política (adaptado de Evans y Plows, 2007 «Listening Without Prejudice? Re-Discovering the Value of the Disinterested Citizen«)

CONCLUSIONES
(1) La guerra de la ciencia entre relativistas y cientificistas es una batalla sin enemigos; como mucho es un debate entre necios:
+ Ni la ciencia puede defenderse como una institución pura ni tampoco despreciarse como irrelevante epistemológicamente.
+ Ni la ciencia puede ser atacada e impugnada en su globalidad porque algunas de sus prácticas no respondan a los estándares científicos, estén influidas por el contexto social y, en algunos aspectos, estén siendo dañinas (que es lo que hacen los relativistas y algunos defensores de prácticas esotéricas) ni tampoco puede ser defendida incondicionalmente porque haya conseguido evidentes resultados en algunas áreas y sea, desde luego, una de las mejores maneras (no la única) que tenemos para explicar el mundo (cientificistas)
+ Ambas posiciones deben reconciliarse en lo que Collins y Evan llaman modernismo electivo, cuyo contenido explicaremos en la próxima entrada
(2) Mientras tanto, al menos, que quede claro que la inmensa mayoría de los defensores de la ciencia desde los postulados de la primera ola (los denominados escépticos), al menos cuando hablan de aspectos relacionados con la biomedicina, son meros aficionados, expertos de posavasos o con un simple conocimiento popular. Unos pocos han llegado a las fuentes primarias pero sin tener el conocimiento tácito que se adquiere tras largos años de ejercicio de una profesión de la salud y/o investigación en medicina; sus aportaciones solo contribuyen a la polarización y la desinformación social. La sociedad merece más sosiego y humildad en los debates públicos sobre vacunas, mamografías, la efectividad de los medicamentos psiquiátricos, los nuevos antineoplásicos o las características que definen la práctica de cualquier profesión sanitaria, imposible de reducir a la gestión de lo científico.
(3) La sociedad también merece tener herramientas para poder criticar los actuales procedimientos de toma de decisiones públicas (a ello pretende contribuir humildemente esta entrada) dominados por expertos de la primera ola que realizan una lectura muy superficial de las contribuciones de un conocimiento científico cada vez más irrelevante para los enfermos y la salud pública y, en todo caso, siempre incierto; y lo hacen en nombre de sus supuestas buenas intenciones mientras aceptan las reglas del juego de la ciencia comercial. No es que esos expertos de primera ola no puedan y deban estar en el debate técnico, es que esos expertos no pueden ni deben monopolizar el debate mediante exageraciones, alarmismos o declarando la fuerza de unas evidencias que nunca son suficientes para la toma de decisiones políticas. Esa actitud es populismo tecnológico que no solo es anticientífico sino también antidemocrático.
(4) La fase técnica de deliberación pública debe tener una representación de expertos mucho más amplia contando, no solo con saberes contributivos especializados del campo científico sino también, con otros expertos (contributivos e interaccionales) ajenos a la propia ciencia biomédica como serían los afectados por las tecnologías, los usuarios de las tecnologías, antropólogos, sociólogos o humanistas conocedores de la complejidad de la biomedicina o que simplemente han vivido en sus carnes sus consecuencias. La participación de saberes expertos definidos de una manera amplia enriquecerá el debate y equilibrará sus conclusiones. Son los poderes públicos los que deben arbitrar esos espacios de debate invitando a todos los expertos, huyendo de la interpretación restrictiva de qué es un experto que en la actualidad existe y que lamentablemente solo sirve para que las «comisiones de expertos» validen sin demasiada crítica o matices lo que se propone desde la ciencia comercial.
(5) La sociedad necesita urgentemente establecer procedimientos de participación ciudadana para tomar decisiones sobre tecnologías médicas (fase política), es decir, para articular su evaluación democrática. Necesita establecer criterios de bien público que cuenten con amplios consensos, y políticos comprometidos que huyan del populismo tecnológico con el que hoy en día se gestionan la inmensa mayoría de las decisiones en relación con las tecnologías biomédicas.
No solo nos jugamos qué será de la medicina en las próximas décadas sino también qué será de nuestra democracia.
Abel Novoa es médico de familia y presidente de NoGracias.
La entrada anterior relacionada: