En la primera entrada nos preguntábamos cómo introducir el enfoque de los determinantes sociales en la atención clínica, en la consulta. Defendíamos que no acabábamos de ver claro que la vía fuera el activismo médico profesional, es decir, que el activismo político se considerara una obligación profesional, como algunos autores argumentaban. Tampoco la vía científica o técnica consistente en la divulgación y las reformas organizativas era un enfoque clínico sino de mejora de la calidad asistencial y el conocimiento. Entonces ¿es o no posible introducir el enfoque de los determinantes sociales en las decisiones clínicas? Y si es posible ¿cómo hacerlo?
Esta reflexión nos parece importante ya que si dejamos que solo los convencidos políticamente de la relevancia de los determinantes sociales defiendan este enfoque, el enfoque se politizará (o, peor, ya se ha politizado). El otro día asistí a una sesión de un tutor de residentes de medicina de familia que argumentaba en contra de llevar a cabo acciones preventivas con aquellas personas que «voluntariamente» tenían comportamientos que aumentaban sus riesgos en salud como los fumadores o los obesos. Esta visión, en este caso, no implica desconocimiento (en algunos casos es desconocimiento y por eso la importancia de la divulgación) sino una impugnación a la teoría de los determinantes por considerarla políticamente sesgada, es decir, no soportada por la ciencia. ¿Qué ciencia? Pues la ciencia biomédica reduccionista.
Es decir, el enfoque de los determinantes debe estar científicamente soportado pero no por correlaciones como hasta ahora (la soledad aumenta la mortalidad) sino por mecanismos, es decir, cadenas de causalidad que vayan de arriba abajo, de los social a lo psicológico y de los psicológico a lo biológico. Solo si la soledad es incorporada como factor causal en igualdad de condiciones con el colesterol, por poner dos factores de riesgo -aunque como sabemos el colesterol está cogido por los pelos-, conseguiremos desactivar la ideologización que se hace del enfoque de los determinantes por parte de algun@s profesionales y polític@s/gest@res. Además, solo así, podremos incorporar el enfoque en las decisiones clínicas.

Las cadenas de causalidad son importantes. A pesar de que la MBE nos ha trasmitido que los mecanismos carecen de relevancia evidencial a la hora de tomar decisiones, lo cierto es que en los últimos años esta idea está siendo seriamente criticada por parte de las ciencias de la causalidad que defienden un pluralismo causal a la hora de establecer hipótesis o extrapolar conclusiones. De hecho, el reduccionismo biomédico que ha privilegiado la explicación causal que va desde los mecanismo fisiopatológicos a la enfermedad (abajo-arriba) influyó poderosamente en uno de los filósofos más importantes de la historia en relación con la justicia social.

Sridhar Venkatapuram en un libro «Health Justice: An Argument from the Capabilities Approach» que exploraremos en esta entrada, nos cuenta en su introducción como John Rawls consideraba que la enfermedad no estaba determinada por factores sociales:
«Rawls creía que la salud humana es un «bien natural» y sujeto a la suerte aleatoria a lo largo de la vida; consideraba que la salud no es algo significativa o directamente producido socialmente, por lo que ni siquiera entra en el ámbito de la justicia social, y mucho menos es fundamental para ella»
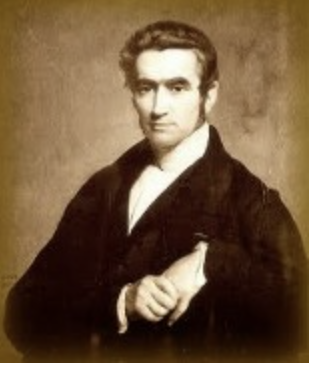
Sridhar defiende que este error tiene su fundamento en una visión de la salud, por parte de Rawls y otros filósofos teóricos de la justicia, que es reduccionista, es decir, exclusivamente biomédica. Esa visión de salud la entiende como ausencia de enfermedad. Esta teoría de la salud comienza con el concepto de hombre medio (l’homme moyen) de Quetelec en la primera mitad del siglo XIX, quien estableció que todo lo que se saliera de la media era patológico. Escribía:
«Las desviaciones más o menos pronunciadas del promedio han constituido […] la fealdad en el cuerpo como el vicio en la moral, y un estado enfermizo de la constitución general”

Esta idea poderosa, basada en la lógica matemática de la distribución normal, es desarrollada por Boorse en los primeros años 70, en respuesta a las críticas al modelo biomédico reduccionista. Desde principios de la década de 1960, en Estados Unidos y el Reino Unido se produjeron polémicos debates sobre la objetividad científica del concepto de enfermedad y otros afines como salud, dolencia, malestar y discapacidad. Teóricos como Szasz o Marmor consideraban que «salud» era una categoría construida socialmente. Como respuesta directa a los debates, Christopher Boorse publicó una serie de cuatro artículos a finales de la década de 1970 con el objetivo de establecer una definición científica y libre de valores de salud. Estos artículos defendían la idea de que estar sano es no tener enfermedades
El ambicioso objetivo de Boorse era crear una teoría de la salud además de una teoría de la medicina, ya que generalmente se entiende que el objetivo de la práctica médica es atender las necesidades de salud de los seres humanos. Partió de la base, como tantos otros siguen haciendo, de que la medicina clínica/atención sanitaria y la salud humana son ideas que se engloban mutuamente. Si se define el concepto de salud, se definen el alcance y la finalidad de la medicina; si se define el alcance de la medicina, se define la salud, una reciprocidad supuestamente perfecta. Si la salud es la ausencia de enfermedad, la medicina clínica solo debe centrarse en evitar, tratar o paliar la enfermedad. Todo lo demás no sería científico desde el punto de vista de Boorse. Aunque la noción de salud como ausencia de enfermedad precedió a la de Boorse, durante las tres décadas posteriores a su presentación inicial, la teoría de Boorse se ha convertido en la norma en la enseñanza y la práctica médicas apoyando paradigmas como la MBE, los factores de riesgo individuales en salud pública o, en filosofía, teorías de la justicia como la de Rawls.

Rawls justificó la existencia de un sistema público de salud para compensar la mala suerte de padecer una enfermedad (algo dependiente de la lotería de la vida, siguiendo su famoso heurístico «el velo de la ignorancia»); pero un sistema sanitario centrado en las enfermedades. Rawls no justificó intervenciones sociales para mejorar la salud ya que la distribución de la enfermedad no dependía de esos factores sino del azar, determinantes biológicos como los genéticos o los comportamientos individuales de las personas.
Las teorías de la justicia social son muy importantes porque sirven de objetivos y guías. Proporcionan una imagen de lo que las sociedades deberían aspirar a realizar. Pero, si una teoría de la justicia social que pretende orientar la creación y el funcionamiento de las instituciones sociales básicas no es sensible y no presta atención al profundo e influyente papel de los determinantes sociales en la causalidad, persistencia, niveles, distribución y experiencia diferencial de las deficiencias y muertes evitables, dicha teoría debería considerarse gravemente equivocada. Las malas teorías de la justicia matan, tienen sus manos manchadas de sangre dice Sridhar vehementemente.
Lo cierto es que una concepción de salud como ausencia de enfermedad (entendida ésta como mal funcionamiento biológico o desviación estadística) no es sensible al contexto (ambiental o relacional), responsabiliza al individuo de sus conductas y no es capaz de justificar la introducción de los determinantes sociales en las decisiones clínicas. ¡Qué tendrá que ver! De hecho, para algunos autores la hegemonía cultural del modelo biomédico reduccionista, donde el enfermo es el anfitrión de procesos patofisiológicos impersonales, impide o dificulta introducir en la medicina académica y/o científica (la MBE por ejemplo). otros enfoques más complejos de salud y, por ende, los determinantes sociales.
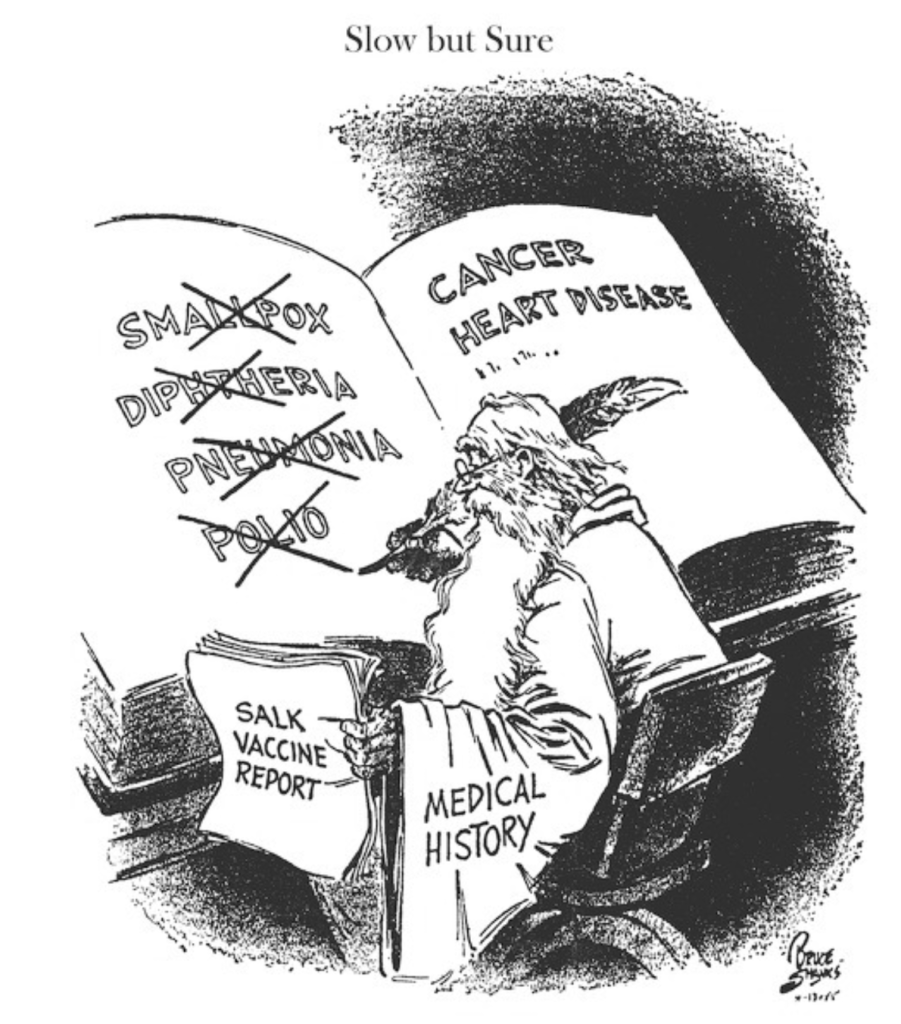
Claro. La historia de la medicina es una continua conquista de la enfermedad. La revolución científica en medicina ha sido reduccionista y ha consolidado la idea de salud como ausencia de enfermedad. Es normal que las teorías de la justicia hayan considerado la enfermedad como algo independiente de las condiciones sociales viendo sus éxitos.
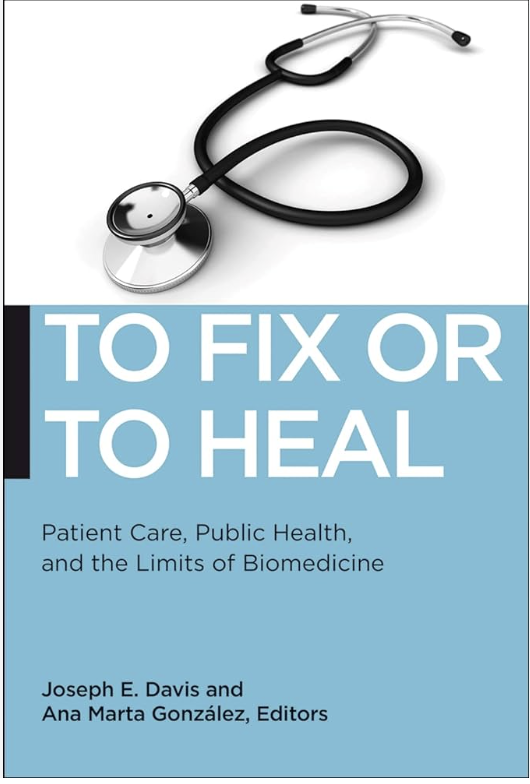
Joseph A. Davis habla -en el capítulo «Reductionist Medicine and Its Cultural Authority» de la interesante monografía de la foto arriba- de que:
«El optimismo y las expectativas populares siguen siendo elevados, alimentados por un sentido preciso del desarrollo histórico. Sin exagerar demasiado, podría decirse que el optimismo médico se ha industrializado en las últimas décadas, producido incesantemente por los grupos sanitarios y los medios de comunicación. Los lugares de esta producción han proliferado exponencialmente en la última generación. Fundaciones médicas privadas, grupos de defensa de los pacientes, sociedades científicas, empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos, universidades, medios de comunicación… todos alimentan un mensaje boyante de incesantes «avances que cambian la vida», de progreso hacia la prevención y la cura, y de continuos «milagros» biomédicos»
El reduccionismo biomédico, esta visión de la salud como algo estrictamente individual, basado en mecanismos básicos biológicos y las decisiones individuales sobre estilos de vida, es muy coherente con las sociedades liberales que hipertrofian el emprendimiento y el mérito personal en el éxito, un «yo libre de trabas», capaz de actuar por sí mismo con una mínima interferencia social o autoridad externa:
«La preocupación por la salud es algo más que una cuestión de evitar la enfermedad, aunque ciertamente incluye eso. Es también un medio de acción moral, una forma de responsabilizarse de uno mismo y de su futuro… La producción masiva de optimismo médico, así como la difusión de los resultados de la investigación y los consejos prácticos, sirven como telón de fondo importante y necesario, instando a las personas a depositar su esperanza en la experiencia profesional y a reordenar conscientemente su vida cotidiana a la luz de la información y los hallazgos más recientes. Las explicaciones fatalistas, las explicaciones en términos de mortalidad, ya no son permisibles; los individuos pueden y deben ejercer el control sobre su salud a través de la gestión del riesgo»
La medicina está profundamente implicada en las prioridades culturales modernas: autonomía y salud. El vínculo, la conexión más obvia es la que representa la relación entre medicina y enfermedad, entendida esta como procesos fisiopatológicos, anomalías anatómicas o moleculares específicas.
«El cuerpo se ha convertido en un lugar crucial para los proyectos de emancipación y la construcción y elaboración de la identidad y el estilo de vida. «La biología no es el destino».. y el destino puede ser superado por intervenciones tecnológicas que abren cuestiones biológicas a la elección y las opciones: la forma de la nariz, la calvicie, las arrugas, la infertilidad. …gracias a la medicina y a las tecnologías es posible controlar el cuerpo con fines emancipadores»
El enfoque de los determinantes sociales está fuera de esta revolución. La medicina, apenas hace falta decirlo, no tiene respuestas desde el reduccionismo biomédico para las cuestiones existenciales o los problemas sociales. Lo que ofrece es algo diferente; de hecho, algo mejor, desde el punto de vista de un orden liberal. La medicina ofrece modos de discurso (aparentemente) objetivos y libres de valores que pueden eludir las concepciones conflictivas de bien social u ofrecer «explicaciones» plausibles del comportamiento y las emociones (a través de categorías diagnósticas). Se trata de un discurso poderoso construido sobre el enfoque reduccionista, orientado a los mecanismos y al tratamiento específico.
«La reducción al mal funcionamiento biológico recodifica los estados, comportamientos o emociones corporales como moralmente neutros: objetos ontológicamente reales, distintos del yo del paciente y de su agencia causal. El lenguaje del cuerpo no es un lenguaje moral, y el lenguaje de la salud no necesita justificación»
Las orientaciones reduccionistas de la medicina, la idea de estilo de vida de libre elección o la teoría de los factores de riesgo individuales desvían la atención del entorno social y ambiental. Combinadas con su aparente fundamento en hechos científicos estos enfoques resultan atractivos políticamente y apoyan el consumismo médico en forma de medicamentos y tecnologías. La medicina reduccionista sigue imponiendo su agenda política y cultural a pesar del escepticismo tecnológico emergente, las críticas al «complejo médico-industrial» y las persuasivas demostraciones de la influencia de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Si queremos avanzar en la introducción del enfoque de los determinantes sociales habrá que aportar nuevas conceptualizaciones de qué es la salud.
Será para una tercera (y espero, última parte).
Abel novoa es médico de familia y ex-presidente de NoGracias

